El Pasajero de Truman -Cap III- Por Francisco Suniaga
Siento una gran pena con usted, Humberto. Con este percance, lo he dejado abandonado, solo, ante esa jauría q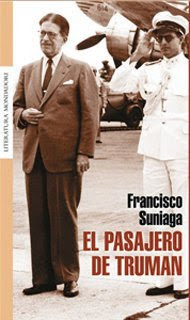 ue va a disputarse el poder político en Venezuela, quién sabe por cuanto tiempo. Créame que haberle fallado a tanta gente ha sido muy vergonzoso para mí, pero ahora nada me preocupa tanto como su suerte. Cuídese mucho. Tal vez lo más conveniente sea que se quede unos años fuera del país y vuelva, si para entonces ese es su deseo, cuando ya las cosas se hayan aplacado. Con mi salida del juego, en Venezuela se abrirá una larga y cruenta lucha por el poder y, habiendo sido usted mi persona de confianza, dudo que alguien lo quiera a su lado para bien. Aproveche la circunstancia de que ya está con un cargo en Washington, quédese allí, estudie, haga carrera diplomática. Siga mi consejo, aléjese del poder, de los poderosos y de quienes luchan por obtenerlo. Sálvese, no cometa mi error. No se deje engañar por éxitos relativos y crea que será usted quien termine fijando el derrotero de su vida. El poder y los poderosos, en un abrir y cerrar de ojos, pueden moldearle la existencia y arrancarle de las manos la posibilidad de vivir libremente, de construir su propio camino. Mire lo que me ha pasado a mí, quién hubiera dicho hace un mes que estaría en este avión, de regreso a Washington, avergonzado y vencido. Mis encuentros y desencuentros con el poder comenzaron el 5 de septiembre de 1905, en el despacho del general Cipriano Castro, presidente de Venezuela y líder de la Revolución Restauradora. Ese día, Humberto, a las cuatro de la tarde en punto, en ejercicio libre de su megalomanía, el general trazó la línea de mi destino con tal firmeza que ni siquiera Dios pudo luego alterar su curso. En esa fecha fui designado cónsul en Liverpool; el primer paso de una carrera diplomática, no buscada por mí, que me llevó a ser delegado representante de Venezuela ante la Sociedad de Naciones y embajador plenipotenciario ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue por esa condición, que me permitía estar distante y parecer distinto a quienes fueron soporte de la dictadura andina, que pude ser ministro del Interior, secretario de la presidencia en el gabinete de López Contreras, y, en tres oportunidades, candidato presidencial, fallido, pero candidato al fin y al cabo.
ue va a disputarse el poder político en Venezuela, quién sabe por cuanto tiempo. Créame que haberle fallado a tanta gente ha sido muy vergonzoso para mí, pero ahora nada me preocupa tanto como su suerte. Cuídese mucho. Tal vez lo más conveniente sea que se quede unos años fuera del país y vuelva, si para entonces ese es su deseo, cuando ya las cosas se hayan aplacado. Con mi salida del juego, en Venezuela se abrirá una larga y cruenta lucha por el poder y, habiendo sido usted mi persona de confianza, dudo que alguien lo quiera a su lado para bien. Aproveche la circunstancia de que ya está con un cargo en Washington, quédese allí, estudie, haga carrera diplomática. Siga mi consejo, aléjese del poder, de los poderosos y de quienes luchan por obtenerlo. Sálvese, no cometa mi error. No se deje engañar por éxitos relativos y crea que será usted quien termine fijando el derrotero de su vida. El poder y los poderosos, en un abrir y cerrar de ojos, pueden moldearle la existencia y arrancarle de las manos la posibilidad de vivir libremente, de construir su propio camino. Mire lo que me ha pasado a mí, quién hubiera dicho hace un mes que estaría en este avión, de regreso a Washington, avergonzado y vencido. Mis encuentros y desencuentros con el poder comenzaron el 5 de septiembre de 1905, en el despacho del general Cipriano Castro, presidente de Venezuela y líder de la Revolución Restauradora. Ese día, Humberto, a las cuatro de la tarde en punto, en ejercicio libre de su megalomanía, el general trazó la línea de mi destino con tal firmeza que ni siquiera Dios pudo luego alterar su curso. En esa fecha fui designado cónsul en Liverpool; el primer paso de una carrera diplomática, no buscada por mí, que me llevó a ser delegado representante de Venezuela ante la Sociedad de Naciones y embajador plenipotenciario ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue por esa condición, que me permitía estar distante y parecer distinto a quienes fueron soporte de la dictadura andina, que pude ser ministro del Interior, secretario de la presidencia en el gabinete de López Contreras, y, en tres oportunidades, candidato presidencial, fallido, pero candidato al fin y al cabo.
A lo largo de mi carrera me tocó muchas veces estar ante otros presidentes y en otros despachos presidenciales, mas, nunca el poder brilló frente a mí tan diáfano ni me hizo sentir su magia de una manera tan contundente. Desde esa fecha viví bajo su embrujo, el deseo de poseerlo minó mi alma y, como le ocurre a todos quienes se dejan seducir, me convertí en su prisionero. La razón de ese hechizo nunca llegué a saberla con claridad, aunque me imagino que me cautivó la revelación de que con ese acto, en muy pocas palabras, con el mayor desparpajo y simplemente porque le dio la gana, el general Castro decidió lo que me iba a advenir el resto de mi vida; fijó el curso de los cuarenta años que mediaron entre aquella tarde de septiembre en su despacho y esta mañana de septiembre en este avión. Castro fue quien me mostró qué era el poder y para que se usaba, Humberto.
La vida tiene sus contradicciones. En mil ochocientos noventa y nueve, en una de esas piruetas de nuestra historia, Castro se alzó contra el gobierno del presidente Andrade e invadió a Venezuela desde Colombia. Los motivos aparentes están recogidos en proclamas del momento y en discursos dados posteriormente desde la presidencia. El motivo real siempre me pareció otro: la crisis de los precios del café de finales del siglo XIX dejó arruinados a hacendados como Castro, y la guerra era el mejor negocio en el que podían anotarse. Por supuesto que no le faltó quien lo siguiera en esa empresa. Igual que Guzmán Blanco y otros caudillos criollos que le precedieron, contaba con esa aura que los eleva y los hace irresistibles. Era capaz de plantearse como posibles los disparates más grandes, más increíbles, y encontrar gente dispuesta a matar y morir por ellos. Dicho en las palabras del viejo embajador César Zumeta, era psicópata y psicopatógeno. Es decir, estaba loco y tenía la insólita cualidad de volver locos a los demás. Esa condición psicopática de Castro, cubierta por el barniz de la consigna “nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos”, daba a su épica un aire de romanticismo que le ganó la simpatía de los jóvenes que en los albores del siglo XX buscaban una esperanza a la que aferrarse. Y él les ofreció, nada más y nada menos, ser los hombres nuevos que la humanidad espera desde los tiempos de Caín. Yo no me tragué el cuento. Intuía, y después por mis lecturas comprobé, que el hombre nuevo no existe ni puede crearse, el hombre es un continuum, es siempre el hombre, sin adjetivos. Lo nuevo, sólo si ese hombre se lo labra, podría ser el tiempo en que le toque existir. Y si logra eso, aun cuando con su accionar haya provocado una renovación real y profunda de su entorno, probablemente sufrirá el castigo de no poder ver su obra realizada. Ese es el sino de lo humano.
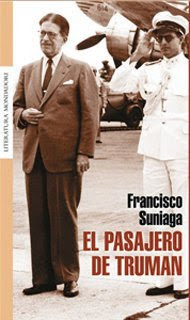 ue va a disputarse el poder político en Venezuela, quién sabe por cuanto tiempo. Créame que haberle fallado a tanta gente ha sido muy vergonzoso para mí, pero ahora nada me preocupa tanto como su suerte. Cuídese mucho. Tal vez lo más conveniente sea que se quede unos años fuera del país y vuelva, si para entonces ese es su deseo, cuando ya las cosas se hayan aplacado. Con mi salida del juego, en Venezuela se abrirá una larga y cruenta lucha por el poder y, habiendo sido usted mi persona de confianza, dudo que alguien lo quiera a su lado para bien. Aproveche la circunstancia de que ya está con un cargo en Washington, quédese allí, estudie, haga carrera diplomática. Siga mi consejo, aléjese del poder, de los poderosos y de quienes luchan por obtenerlo. Sálvese, no cometa mi error. No se deje engañar por éxitos relativos y crea que será usted quien termine fijando el derrotero de su vida. El poder y los poderosos, en un abrir y cerrar de ojos, pueden moldearle la existencia y arrancarle de las manos la posibilidad de vivir libremente, de construir su propio camino. Mire lo que me ha pasado a mí, quién hubiera dicho hace un mes que estaría en este avión, de regreso a Washington, avergonzado y vencido. Mis encuentros y desencuentros con el poder comenzaron el 5 de septiembre de 1905, en el despacho del general Cipriano Castro, presidente de Venezuela y líder de la Revolución Restauradora. Ese día, Humberto, a las cuatro de la tarde en punto, en ejercicio libre de su megalomanía, el general trazó la línea de mi destino con tal firmeza que ni siquiera Dios pudo luego alterar su curso. En esa fecha fui designado cónsul en Liverpool; el primer paso de una carrera diplomática, no buscada por mí, que me llevó a ser delegado representante de Venezuela ante la Sociedad de Naciones y embajador plenipotenciario ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue por esa condición, que me permitía estar distante y parecer distinto a quienes fueron soporte de la dictadura andina, que pude ser ministro del Interior, secretario de la presidencia en el gabinete de López Contreras, y, en tres oportunidades, candidato presidencial, fallido, pero candidato al fin y al cabo.
ue va a disputarse el poder político en Venezuela, quién sabe por cuanto tiempo. Créame que haberle fallado a tanta gente ha sido muy vergonzoso para mí, pero ahora nada me preocupa tanto como su suerte. Cuídese mucho. Tal vez lo más conveniente sea que se quede unos años fuera del país y vuelva, si para entonces ese es su deseo, cuando ya las cosas se hayan aplacado. Con mi salida del juego, en Venezuela se abrirá una larga y cruenta lucha por el poder y, habiendo sido usted mi persona de confianza, dudo que alguien lo quiera a su lado para bien. Aproveche la circunstancia de que ya está con un cargo en Washington, quédese allí, estudie, haga carrera diplomática. Siga mi consejo, aléjese del poder, de los poderosos y de quienes luchan por obtenerlo. Sálvese, no cometa mi error. No se deje engañar por éxitos relativos y crea que será usted quien termine fijando el derrotero de su vida. El poder y los poderosos, en un abrir y cerrar de ojos, pueden moldearle la existencia y arrancarle de las manos la posibilidad de vivir libremente, de construir su propio camino. Mire lo que me ha pasado a mí, quién hubiera dicho hace un mes que estaría en este avión, de regreso a Washington, avergonzado y vencido. Mis encuentros y desencuentros con el poder comenzaron el 5 de septiembre de 1905, en el despacho del general Cipriano Castro, presidente de Venezuela y líder de la Revolución Restauradora. Ese día, Humberto, a las cuatro de la tarde en punto, en ejercicio libre de su megalomanía, el general trazó la línea de mi destino con tal firmeza que ni siquiera Dios pudo luego alterar su curso. En esa fecha fui designado cónsul en Liverpool; el primer paso de una carrera diplomática, no buscada por mí, que me llevó a ser delegado representante de Venezuela ante la Sociedad de Naciones y embajador plenipotenciario ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue por esa condición, que me permitía estar distante y parecer distinto a quienes fueron soporte de la dictadura andina, que pude ser ministro del Interior, secretario de la presidencia en el gabinete de López Contreras, y, en tres oportunidades, candidato presidencial, fallido, pero candidato al fin y al cabo.A lo largo de mi carrera me tocó muchas veces estar ante otros presidentes y en otros despachos presidenciales, mas, nunca el poder brilló frente a mí tan diáfano ni me hizo sentir su magia de una manera tan contundente. Desde esa fecha viví bajo su embrujo, el deseo de poseerlo minó mi alma y, como le ocurre a todos quienes se dejan seducir, me convertí en su prisionero. La razón de ese hechizo nunca llegué a saberla con claridad, aunque me imagino que me cautivó la revelación de que con ese acto, en muy pocas palabras, con el mayor desparpajo y simplemente porque le dio la gana, el general Castro decidió lo que me iba a advenir el resto de mi vida; fijó el curso de los cuarenta años que mediaron entre aquella tarde de septiembre en su despacho y esta mañana de septiembre en este avión. Castro fue quien me mostró qué era el poder y para que se usaba, Humberto.
La vida tiene sus contradicciones. En mil ochocientos noventa y nueve, en una de esas piruetas de nuestra historia, Castro se alzó contra el gobierno del presidente Andrade e invadió a Venezuela desde Colombia. Los motivos aparentes están recogidos en proclamas del momento y en discursos dados posteriormente desde la presidencia. El motivo real siempre me pareció otro: la crisis de los precios del café de finales del siglo XIX dejó arruinados a hacendados como Castro, y la guerra era el mejor negocio en el que podían anotarse. Por supuesto que no le faltó quien lo siguiera en esa empresa. Igual que Guzmán Blanco y otros caudillos criollos que le precedieron, contaba con esa aura que los eleva y los hace irresistibles. Era capaz de plantearse como posibles los disparates más grandes, más increíbles, y encontrar gente dispuesta a matar y morir por ellos. Dicho en las palabras del viejo embajador César Zumeta, era psicópata y psicopatógeno. Es decir, estaba loco y tenía la insólita cualidad de volver locos a los demás. Esa condición psicopática de Castro, cubierta por el barniz de la consigna “nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos”, daba a su épica un aire de romanticismo que le ganó la simpatía de los jóvenes que en los albores del siglo XX buscaban una esperanza a la que aferrarse. Y él les ofreció, nada más y nada menos, ser los hombres nuevos que la humanidad espera desde los tiempos de Caín. Yo no me tragué el cuento. Intuía, y después por mis lecturas comprobé, que el hombre nuevo no existe ni puede crearse, el hombre es un continuum, es siempre el hombre, sin adjetivos. Lo nuevo, sólo si ese hombre se lo labra, podría ser el tiempo en que le toque existir. Y si logra eso, aun cuando con su accionar haya provocado una renovación real y profunda de su entorno, probablemente sufrirá el castigo de no poder ver su obra realizada. Ese es el sino de lo humano.
Por esa razón, contrario a lo que hicieron muchos, entre otros Eleazar López Contreras, cuando supe lo de la invasión de Castro, me incorporé a la tropa del general Espíritu Santo Morales, para ir a combatirlo. Como era bachiller me nombraron oficial y pusieron unos hombres a mi mando. Nos enfrentamos a las tropas de la Restauración en el páramo de Zumbador y hasta allí llegó mi improvisada carrera militar, pues resulté herido y para cuando me recuperé, ya Castro había entrado triunfante en Caracas. Sin que nadie siquiera lo imaginara posible, tuvo éxito en una gesta absolutamente insensata. El largo dominio de los caudillos tachirenses, que de hombres nuevos no tenían un cipote, había comenzado, sin que nadie tuviera idea de cuándo iba a terminar. Y vea usted, cuarenta y cinco años más tarde, López todavía pretende mantener ese dominio. En cuanto a mí, habiendo sido adversario del autoproclamado «Restaurador de la República», mi futuro se presentaba en nada prometedor. Aunque nuestros caudillos militares triunfantes, tan pronto han ascendido al trono, reclaman la condición de herederos de Bolívar, ninguno ha seguido aquella máxima suya de ser magnánimo en la victoria. Me bastaba con ver lo que le hizo al padre Jáuregui, sólo por llevarle la contraria en un punto en el que Castro no tenía razón, para saber qué podía esperar.
Contaba con un título de bachiller del Colegio Sagrado Corazón de La Grita, pero las guerras arruinan, y a quienes las pierden mucho más. Entendí que producto del conflicto y de haber militado en el bando perdedor no iba a ser posible que ingresara a la Universidad de Caracas, como había sido mi aspiración. Mi futuro se limitaba a optar entre un trabajo de amanuense para alguna de las firmas alemanas que manejaban el negocio cafetalero en los Andes, muy venido a menos, por cierto, o volver a la finca de mis padres y tratar de rescatarla. Ese panorama cambió cuando mi tío, Calixto Escalante, general de la Revolución Restauradora, fue designado gobernador de Caracas en 1901. A los pocos días de su ascenso, recibí un telegrama suyo donde me pedía que viajara hasta la capital para nombrarme secretario de gobierno.
Vivir en Caracas, joven, soltero, con dinero en el bolsillo y con una cuota de poder para administrar era, y es, quizás el mejor regalo que la vida pueda hacerle a un mortal, Humberto. Es como entrar con un panzer en un jardín de margaritas, no habrá quien lo detenga a uno. Caracas era para mí la gran ciudad con la que soñaba de niño, allá en el Táchira. Por supuesto que mi percepción de ella cambió con el tiempo. Venido de la provincia era la metrópoli, mas cuando me tocó volver a ella después de haber vivido en Londres y París, me pasó como a Teresa de la Parra: Caracas se me convirtió en una ciudad achaparrada y fea, en una ciudad andaluza de una Andalucía pobre y melancólica que naufragó en el Caribe. Sin embargo, en aquellos primeros años del siglo XX, era mi gran ciudad. Tenía un ambiente alegre y con mucha música: había conciertos en el teatro Municipal dos veces por semana, en oportunidades con artistas extranjeros; retretas en la plaza Bolívar, los jueves y domingos; y, mucho más agradable, tenía las notas de piano que se escapaba por las ventanas enrejadas de las casas, en las tardes. Al regresar de mi oficina, bajando de la esquina de Principal hacia Curamichate, por donde vivía, me deleitaba escuchando esa música que creaban las delicadas manos de las muchachas caraqueñas en sus lecciones de piano. A veces en mi trayecto, cuando no tocaban, las veía sentadas en los poyos de las ventanas, y era un deleite detenerse para saludarlas, hablarles de su música y recibir una sonrisa. Los sábados en la tarde la retreta se mudaba para Puente Hierro, por las inmediaciones de Villa Zoila, la casa de Castro. Había salones cercanos donde se vendían bebidas, y los paseantes caminaban por las calles bajo hileras de chaguaramos de troncos gruesos y hojas abundantes. En esas romerías de los sábados, las familias mantuanas tenían un comportamiento curioso: escuchaban la retreta desde sus coches, sin bajarse ni mezclarse con el resto de la gente. De un coche a otro, las muchachas recibían los galanteos de los jóvenes de su clase. Al parecer fue una costumbre que vino de España, de Madrid. Por cierto, en uno de esos coches, una calesa, vi por primera vez a mi amada Isabel. Cruzamos nuestras miradas y eso fue lo único que necesitamos, diría que en ese momento exacto nos enamoramos. Recuerdo que quise hablarle y no pude siquiera acercarme a ella, porque aquella costumbre mantuana de permanecer en los coches, con su gente, me lo impidió.
Los tachirenses iniciaron su hegemonía fundados en el poder de las armas y mucha gente creyó que en Venezuela se iba a imponer una suerte de pax andina. ¡Vana ilusión! En nuestro país no hay paz que dure mucho y la andina, no tardó en verse amenazada por un nuevo levantamiento armado. Con ella, mi ensoñación caraqueña llegaría a su fin. A Venezuela, decía el general Guzmán Blanco, se le pisa por un lado y se levanta por el otro, y esa es una de nuestras verdades inmutables: en el propio 1901 comenzó una revuelta encabezada por un banquero devenido en general, Manuel Antonio Matos, a la que, sin el menor atisbo de sonrojo, bautizaron «Revolución Libertadora». Nombre por demás inmerecido porque había sido armada y financiada por una compañía petrolera norteamericana, la New York and Bermudez Company. El tío Calixto fue oficial general del ejército enviado por Castro a enfrentarla, y murió en combate en 1902. La noticia, aparte de consternarme, me llenó de incertidumbre porque sabía que tan pronto designaran a un nuevo gobernador de Caracas, me quedaría sin cargo, y no estuve equivocado.
Contaba con un título de bachiller del Colegio Sagrado Corazón de La Grita, pero las guerras arruinan, y a quienes las pierden mucho más. Entendí que producto del conflicto y de haber militado en el bando perdedor no iba a ser posible que ingresara a la Universidad de Caracas, como había sido mi aspiración. Mi futuro se limitaba a optar entre un trabajo de amanuense para alguna de las firmas alemanas que manejaban el negocio cafetalero en los Andes, muy venido a menos, por cierto, o volver a la finca de mis padres y tratar de rescatarla. Ese panorama cambió cuando mi tío, Calixto Escalante, general de la Revolución Restauradora, fue designado gobernador de Caracas en 1901. A los pocos días de su ascenso, recibí un telegrama suyo donde me pedía que viajara hasta la capital para nombrarme secretario de gobierno.
Vivir en Caracas, joven, soltero, con dinero en el bolsillo y con una cuota de poder para administrar era, y es, quizás el mejor regalo que la vida pueda hacerle a un mortal, Humberto. Es como entrar con un panzer en un jardín de margaritas, no habrá quien lo detenga a uno. Caracas era para mí la gran ciudad con la que soñaba de niño, allá en el Táchira. Por supuesto que mi percepción de ella cambió con el tiempo. Venido de la provincia era la metrópoli, mas cuando me tocó volver a ella después de haber vivido en Londres y París, me pasó como a Teresa de la Parra: Caracas se me convirtió en una ciudad achaparrada y fea, en una ciudad andaluza de una Andalucía pobre y melancólica que naufragó en el Caribe. Sin embargo, en aquellos primeros años del siglo XX, era mi gran ciudad. Tenía un ambiente alegre y con mucha música: había conciertos en el teatro Municipal dos veces por semana, en oportunidades con artistas extranjeros; retretas en la plaza Bolívar, los jueves y domingos; y, mucho más agradable, tenía las notas de piano que se escapaba por las ventanas enrejadas de las casas, en las tardes. Al regresar de mi oficina, bajando de la esquina de Principal hacia Curamichate, por donde vivía, me deleitaba escuchando esa música que creaban las delicadas manos de las muchachas caraqueñas en sus lecciones de piano. A veces en mi trayecto, cuando no tocaban, las veía sentadas en los poyos de las ventanas, y era un deleite detenerse para saludarlas, hablarles de su música y recibir una sonrisa. Los sábados en la tarde la retreta se mudaba para Puente Hierro, por las inmediaciones de Villa Zoila, la casa de Castro. Había salones cercanos donde se vendían bebidas, y los paseantes caminaban por las calles bajo hileras de chaguaramos de troncos gruesos y hojas abundantes. En esas romerías de los sábados, las familias mantuanas tenían un comportamiento curioso: escuchaban la retreta desde sus coches, sin bajarse ni mezclarse con el resto de la gente. De un coche a otro, las muchachas recibían los galanteos de los jóvenes de su clase. Al parecer fue una costumbre que vino de España, de Madrid. Por cierto, en uno de esos coches, una calesa, vi por primera vez a mi amada Isabel. Cruzamos nuestras miradas y eso fue lo único que necesitamos, diría que en ese momento exacto nos enamoramos. Recuerdo que quise hablarle y no pude siquiera acercarme a ella, porque aquella costumbre mantuana de permanecer en los coches, con su gente, me lo impidió.
Los tachirenses iniciaron su hegemonía fundados en el poder de las armas y mucha gente creyó que en Venezuela se iba a imponer una suerte de pax andina. ¡Vana ilusión! En nuestro país no hay paz que dure mucho y la andina, no tardó en verse amenazada por un nuevo levantamiento armado. Con ella, mi ensoñación caraqueña llegaría a su fin. A Venezuela, decía el general Guzmán Blanco, se le pisa por un lado y se levanta por el otro, y esa es una de nuestras verdades inmutables: en el propio 1901 comenzó una revuelta encabezada por un banquero devenido en general, Manuel Antonio Matos, a la que, sin el menor atisbo de sonrojo, bautizaron «Revolución Libertadora». Nombre por demás inmerecido porque había sido armada y financiada por una compañía petrolera norteamericana, la New York and Bermudez Company. El tío Calixto fue oficial general del ejército enviado por Castro a enfrentarla, y murió en combate en 1902. La noticia, aparte de consternarme, me llenó de incertidumbre porque sabía que tan pronto designaran a un nuevo gobernador de Caracas, me quedaría sin cargo, y no estuve equivocado.
Algunos amigos que había heredado del tío Calixto, me ofrecieron una plaza como oficial en el ministerio del Interior y acepté porque me hicieron la promesa de que sería algo provisional. Usted debe saber ya Humberto como han sido esas cosas en Venezuela: el tiempo transcurría, llevaba casi dos años como un oficinista anónimo, con un sueldo de esos que nunca crecen, condenado a permanecer en las catacumbas del ministerio, y nada. Desesperado intenté un último recurso, envié un telegrama a la secretaría de la presidencia solicitando una audiencia con el general Castro. Quería pedirle que me designara en una posición más decorosa, de ser posible en el estado Táchira; un cargo político desde donde pudiera ascender en el tinglado de la Restauración. Mas la respuesta tardaba en llegar. Me hallaba en una especie de limbo, perdida ya la esperanza de hablar con Cipriano Castro, sin saber cuál iba a ser la parábola de mi vida, cuando recibí el telegrama de Miraflores. Se me citaba al despacho presidencial, el día 5 de septiembre de 1905, a las dos de la tarde.
Fue la primera vez que pisé el palacio de Miraflores. Castro lo había convertido en la sede del poder desde que el terremoto de 1900 lo sacó de la Casa Amarilla. En esa primera oportunidad, tal vez por efecto de la escala o porque lo habían construido en una colina, Miraflores me pareció imponente. Quedé gratamente impresionado con los corredores y la luz que reinaba en ellos, con los ornamentos y lo que pude ver de los salones interiores a través de puertas y ventanas. El poder en Venezuela tenía, al fin, un templo digno de su majestad. Eso pensé en 1905. Después fui a Europa y a Estados Unidos y, cuando volví a Miraflores, lo valoré en lo que creo es su justa medida. Igual que otras obras nuestras, el proceso de diseñarlo y construirlo fue un largo y doloroso enredo. Quienes lo iniciaron no lo terminaron. Primero unos italianos, luego unos españoles y, por último, constructores venezolanos, lograron que el pretendido palacio terminara siendo un caserón mestizo que no es italiano, ni español ni venezolano. La Casa Blanca y Washington conforman una unidad, el Palacio de Nariño y Bogotá son armónicos, la Casa Rosada y Buenos Aires son tal para cual, pero Miraflores es un engendro arquitectónico que en nada se parece a Caracas, Humberto. Paradójicamente, por ser nosotros hijos de la contradicción, resulta que Miraflores es lo que nos corresponde, es la sede perfecta para poderosos ignorantes y confundidos, que nunca han distinguido entre mandar y gobernar. Miraflores nos viene como anillo al dedo, Humberto.
Al general Cipriano Castro lo había visto antes en el funeral de estado que se le hizo al tío Calixto en la catedral de Caracas. Yo era el único varón adulto de la familia presente en la iglesia y me tocó estar a su lado durante el oficio. Salvo las palabras que me dijo a manera de condolencia, no me dirigió una más. Castro era muy bajito y yo estaba seguro de que mi estatura, un metro noventa, lo había incomodado. Al abrazarme para el pésame, embutido en su uniforme de gala, que incluía morrión con hojas de laurel doradas en la visera, su cabeza apenas me alcanzó el pecho. La escena debió verse ridícula y estaba convencido de que así debió sentirlo el general. Además, yo ya estaba prevenido de la intolerancia de Castro con los hombres altos; alguna vez el tío Calixto me había dicho que, cuando el presidente fuese por la gobernación, evitara aparecerme por su oficina y mucho menos pararme a su lado, que a Castro no le gustaba que alguien de mi tamaño siquiera se le acercara. Mientras aguardaba en un salón contiguo a su oficina, rogaba a Dios que el general no evocara la incomodidad que había sufrido en el funeral, no fuera a ser que, en represalia, se cerrara a mi solicitud.
Fui recibido luego de una larga antesala; el reloj marcaba las tres y cincuenta y cinco minutos, cuando un asistente me dijo que podía entrar. El despacho del Presidente de la República, en el ala suroeste del palacio de Miraflores, era grande, aunque decorado con pocos muebles. Castro, con sus ojos de iluminado y el rostro barbado de rey asirio, estaba en su escritorio, un mueble fino, de estilo francés a escala con el despacho. Su cabeza era grande, mitad calva y con el pelo muy corto. Una vez que hablamos de él, el tío Calixto me había advertido: «No te confundas, con el general Castro. Será pequeño de estatura y grandilocuente, lo más parecido a un predicador, y a uno en los Andes lo enseñan a desconfiar de la gente así. Quien lo mire, pensará que es puro buche y plumas, pero es un jefe, tiene cojones para repartir. Creo que su fuerza está en los ojos. Son dos brasas encendidas que, cuando se enfurece o en los momentos más duros de las batallas, queman, paralizan al enemigo. Es la reencarnación de la Medusa». Y, no sé, Humberto, si por joven, por estar preocupado por el recuerdo de la escena del funeral o simplemente porque el tío Calixto tenía razón en lo de los ojos de la Medusa, la verdad es que ante la presencia del general y su mirada sobrenatural sentía que me iba envarando, convirtiéndome en piedra.
Fue la primera vez que pisé el palacio de Miraflores. Castro lo había convertido en la sede del poder desde que el terremoto de 1900 lo sacó de la Casa Amarilla. En esa primera oportunidad, tal vez por efecto de la escala o porque lo habían construido en una colina, Miraflores me pareció imponente. Quedé gratamente impresionado con los corredores y la luz que reinaba en ellos, con los ornamentos y lo que pude ver de los salones interiores a través de puertas y ventanas. El poder en Venezuela tenía, al fin, un templo digno de su majestad. Eso pensé en 1905. Después fui a Europa y a Estados Unidos y, cuando volví a Miraflores, lo valoré en lo que creo es su justa medida. Igual que otras obras nuestras, el proceso de diseñarlo y construirlo fue un largo y doloroso enredo. Quienes lo iniciaron no lo terminaron. Primero unos italianos, luego unos españoles y, por último, constructores venezolanos, lograron que el pretendido palacio terminara siendo un caserón mestizo que no es italiano, ni español ni venezolano. La Casa Blanca y Washington conforman una unidad, el Palacio de Nariño y Bogotá son armónicos, la Casa Rosada y Buenos Aires son tal para cual, pero Miraflores es un engendro arquitectónico que en nada se parece a Caracas, Humberto. Paradójicamente, por ser nosotros hijos de la contradicción, resulta que Miraflores es lo que nos corresponde, es la sede perfecta para poderosos ignorantes y confundidos, que nunca han distinguido entre mandar y gobernar. Miraflores nos viene como anillo al dedo, Humberto.
Al general Cipriano Castro lo había visto antes en el funeral de estado que se le hizo al tío Calixto en la catedral de Caracas. Yo era el único varón adulto de la familia presente en la iglesia y me tocó estar a su lado durante el oficio. Salvo las palabras que me dijo a manera de condolencia, no me dirigió una más. Castro era muy bajito y yo estaba seguro de que mi estatura, un metro noventa, lo había incomodado. Al abrazarme para el pésame, embutido en su uniforme de gala, que incluía morrión con hojas de laurel doradas en la visera, su cabeza apenas me alcanzó el pecho. La escena debió verse ridícula y estaba convencido de que así debió sentirlo el general. Además, yo ya estaba prevenido de la intolerancia de Castro con los hombres altos; alguna vez el tío Calixto me había dicho que, cuando el presidente fuese por la gobernación, evitara aparecerme por su oficina y mucho menos pararme a su lado, que a Castro no le gustaba que alguien de mi tamaño siquiera se le acercara. Mientras aguardaba en un salón contiguo a su oficina, rogaba a Dios que el general no evocara la incomodidad que había sufrido en el funeral, no fuera a ser que, en represalia, se cerrara a mi solicitud.
Fui recibido luego de una larga antesala; el reloj marcaba las tres y cincuenta y cinco minutos, cuando un asistente me dijo que podía entrar. El despacho del Presidente de la República, en el ala suroeste del palacio de Miraflores, era grande, aunque decorado con pocos muebles. Castro, con sus ojos de iluminado y el rostro barbado de rey asirio, estaba en su escritorio, un mueble fino, de estilo francés a escala con el despacho. Su cabeza era grande, mitad calva y con el pelo muy corto. Una vez que hablamos de él, el tío Calixto me había advertido: «No te confundas, con el general Castro. Será pequeño de estatura y grandilocuente, lo más parecido a un predicador, y a uno en los Andes lo enseñan a desconfiar de la gente así. Quien lo mire, pensará que es puro buche y plumas, pero es un jefe, tiene cojones para repartir. Creo que su fuerza está en los ojos. Son dos brasas encendidas que, cuando se enfurece o en los momentos más duros de las batallas, queman, paralizan al enemigo. Es la reencarnación de la Medusa». Y, no sé, Humberto, si por joven, por estar preocupado por el recuerdo de la escena del funeral o simplemente porque el tío Calixto tenía razón en lo de los ojos de la Medusa, la verdad es que ante la presencia del general y su mirada sobrenatural sentía que me iba envarando, convirtiéndome en piedra.
En la pared detrás del escritorio había un retrato de Bolívar, la figura del Libertador, una vez más, sirviendo de cobija histórica a uno de nuestros caudillos. Frente a su escritorio, en una de las sillas para visitantes, concentrado en revisar unos papeles, estaba un funcionario que, después, por el curso de la conversación, supe, era el general Ibarra, el ministro de Relaciones Exteriores. Detuve la vista en él durante unos segundos, pero no levantó la suya del legajo de documentos que tenía en las manos. Llevaba en el rostro una expresión curiosa, mitad desagrado mitad compromiso, como renuente a estar donde estaba y a hacer lo que hacía. Expresión que, a lo largo de mi ejercicio, vi en muchos otros rostros y, seguramente, muchos otros vieron en mí: la del funcionario honesto, con sentido de responsabilidad, que sirve a un dictador. Ese es un papel muy complejo, Humberto, y que espero no le toque representar.
Castro me miró de arriba a abajo con sus brasas encendidas y en el tono de su voz, al pedirme secamente que me sentara en el sillón vacío, pude notar su vieja incomodidad con mi estatura. - ¿Usted que está haciendo ahora? – me preguntó apenas me hube sentado.- Actualmente soy oficial en el ministerio del Interior, señor presidente.- ¿Y cuál es su petición?- Quiero servirle a usted y a la Revolución Restauradora en un mejor destino, de ser posible en el Táchira, señor presidente.- En principio, déjeme decirle que desde 1902 estoy en deuda con su tío, el general Calixto Escalante, y quiero que sepa que será a él a quien le deba el favor. No es fácil encontrar a alguien de la talla de su tío, dispuesto a dar la vida por nuestra noble causa. En cuanto a lo otro, mire, se me ocurre algo mejor, sería un desperdicio que usted se nos fuera para el Táchira. Con su estatura, porte y preparación está mandado a hacer para representarnos en los salones diplomáticos de Europa. Vamos a aprovechar que aquí está el canciller y lo enviamos para allá. General Ibarra, vamos a mandar a este joven para Europa. ¿Qué consulado tenemos libre en el Viejo Continente?- Ninguno. Lamentablemente están todos ocupados, señor presidente – dijo el general Ibarra en un tono que, aunque respetuoso, parecía reflejar cierto cansancio. – Por gente amiga suya y de la Restauración, señor presidente – agregó. - ¿Y Liverpool? ¿No me dijo usted hace unos días que el consulado en Liverpool estaba sin cónsul desde hacía tiempo?- Sí, señor presidente. Y hace apenas tres días, el dos de septiembre, me ordenó usted que lo cerrara. Peor aun, esta mañana le envié al embajador británico, Percy Wyndham, la nota donde le informo nuestra decisión de clausurarlo. Tal vez al joven podríamos adscribirlo a una embajada o a un consulado acá, en nuestra América.- Pues no señor. En lo que salga de este despacho, me le notifica al embajador inglés que no cerramos nada, que hemos designado al señor Diógenes Escalante cónsul nuestro en Liverpool. - Señor presidente, perdone usted que le repita algo que ya sabe, pero la diplomacia tiene sus formas. Los ingleses no van a entender que, en la mañana, enviemos una nota informándoles que cerramos nuestro consulado en Liverpool y, en la tarde, mandemos otra notificándoles el nombramiento de un nuevo cónsul para esa delegación.
Castro me miró de arriba a abajo con sus brasas encendidas y en el tono de su voz, al pedirme secamente que me sentara en el sillón vacío, pude notar su vieja incomodidad con mi estatura. - ¿Usted que está haciendo ahora? – me preguntó apenas me hube sentado.- Actualmente soy oficial en el ministerio del Interior, señor presidente.- ¿Y cuál es su petición?- Quiero servirle a usted y a la Revolución Restauradora en un mejor destino, de ser posible en el Táchira, señor presidente.- En principio, déjeme decirle que desde 1902 estoy en deuda con su tío, el general Calixto Escalante, y quiero que sepa que será a él a quien le deba el favor. No es fácil encontrar a alguien de la talla de su tío, dispuesto a dar la vida por nuestra noble causa. En cuanto a lo otro, mire, se me ocurre algo mejor, sería un desperdicio que usted se nos fuera para el Táchira. Con su estatura, porte y preparación está mandado a hacer para representarnos en los salones diplomáticos de Europa. Vamos a aprovechar que aquí está el canciller y lo enviamos para allá. General Ibarra, vamos a mandar a este joven para Europa. ¿Qué consulado tenemos libre en el Viejo Continente?- Ninguno. Lamentablemente están todos ocupados, señor presidente – dijo el general Ibarra en un tono que, aunque respetuoso, parecía reflejar cierto cansancio. – Por gente amiga suya y de la Restauración, señor presidente – agregó. - ¿Y Liverpool? ¿No me dijo usted hace unos días que el consulado en Liverpool estaba sin cónsul desde hacía tiempo?- Sí, señor presidente. Y hace apenas tres días, el dos de septiembre, me ordenó usted que lo cerrara. Peor aun, esta mañana le envié al embajador británico, Percy Wyndham, la nota donde le informo nuestra decisión de clausurarlo. Tal vez al joven podríamos adscribirlo a una embajada o a un consulado acá, en nuestra América.- Pues no señor. En lo que salga de este despacho, me le notifica al embajador inglés que no cerramos nada, que hemos designado al señor Diógenes Escalante cónsul nuestro en Liverpool. - Señor presidente, perdone usted que le repita algo que ya sabe, pero la diplomacia tiene sus formas. Los ingleses no van a entender que, en la mañana, enviemos una nota informándoles que cerramos nuestro consulado en Liverpool y, en la tarde, mandemos otra notificándoles el nombramiento de un nuevo cónsul para esa delegación.
- Pues eso es exactamente lo que vamos a hacer, ministro. A mí me tiene sin cuidado lo que crean los ingleses. Venezuela es un país soberano y eso si es bueno que lo tengan clarito los ingleses y quienes no lo sean. Para su tranquilidad, sepa usted que los ingleses, los de allá y los de América, los franceses, holandeses, alemanes, todos esos carajos, tienen siglos haciendo lo que les viene en gana, cosas peores y mucho más arbitrarias que esta. ¿Le parece poca arbitrariedad haber bloqueado nuestras costas y bombardeado nuestros puertos porque les dio la gana? Y ya usted vio, no ha habido quien les de el vuelto. ¿Dónde estaban las fórmulas diplomáticas cuando eso? Así que, sin temor alguno y sin dar explicaciones, esta tarde me manda esa nota, esa es nuestra decisión y punto. Si no tuviéramos esta actitud inflexible cuando se trata de nuestra soberanía, lo del bloqueo se habría convertido en invasión. Que aprendan a respetar a Venezuela, ministro. No olvide que eso es muy importante y para enseñárselo al mundo estamos aquí. Y usted, Escalante, llévese lo dicho y lo decidido aquí como muestra de lo que debe hacer un patriota cuando lo que está de por medio son los intereses de la patria. No me canso de repetírselo a los diplomáticos de esta Revolución Restauradora: donde quiera que usted vaya, Venezuela, la Patria inmarcesible que Bolívar en su magnificencia nos legara, debe ir primero».
A mí que jamás fui capaz de actuar de esa manera, me admiró esa determinación, ese saltar por encima de las formas, ese ¡hágase mi voluntad!, que dictan los poderosos, sin detenerse a medir las consecuencias ni prestar oído a lo que piensen los demás. Aunque nunca me comportara así, e incluso lo censurara en privado, me cautivaba ese arrojo que los lleva a violar los procedimientos, las convenciones sociales, las normas jurídicas, los acuerdos políticos, los sacramentos, y salir bien librados, si acaso no, fortalecidos. Y es que se atreven hasta contra el sentido del ridículo ¿Cuántas veces no me quedé estupefacto ante la temeridad con la que se enfrentan al ridículo los hombres como Castro? La dimensión de lo ridículo es uno de los parámetros que los autócratas rompen y lo hacen tan a menudo que quienes lo rodean llegan a creer que esa conducta es normal, cuando, ni por asomo, lo es. Peor aun, lo imitan y promueven en los demás esa actuación ridícula. Los autócratas no sólo son psicópatas y psicopatógenos, Humberto, también son ridículos y ridiculizadores. Recuerdo que Castro había adoptado, por aquellos primeros tiempos de su mandato, un uniforme de trabajo bastante curioso; una chamarra de lino crudo parecida al uniforme de verano del zar Nicolás de Rusia. Cuando tenía reuniones políticas con sus partidarios, completaba ese atuendo enrollándose en el cuello un pañuelo amarillo, el color de la bandera restauradora. Era asombroso ver entonces cómo, en los actos, los castristas, civiles y militares, lucían ese atuendo, en abierta competencia para ver quien se ponía la chamarra más rusa o el pañuelo más amarillo y se parecía más al jefe. En octubre de 1903, unos meses después de la humillación a la que nos habían sometido las flotas de Alemania e Inglaterra, asistí a un evento convocado en Miraflores para celebrar el aniversario de la Revolución Restauradora. Y desde la entrada al palacio hasta el salón del acto, se encontraba usted con aquella comparsa de funcionarios y caudillos de provincia ataviados con chamarras zaristas y pañuelos amarillos enrollados en el cuello, iguales al general, uniformados como unos pendejos. Por situaciones como esa, combinadas con el discurso heroico y lleno de floripondios del general Castro, su gobierno tuvo para mí una pátina ridícula que, dicho sea de paso, todas las dictaduras parecieran necesitar.
Aunque nada despertaba en mí mayor admiración que el poder, aunque lo codicié tanto, una de las conclusiones necesarias, ahora, en este momento de sacar cuentas, es que nunca llegué a tenerlo, Humberto. Tuve, sí, cargos importantes, cuarenta años con cargos importantes, mas nunca tuve poder. Poder tenía Castro o Gómez; esa capacidad de decidir la vida, o qué vida vivirían, y la muerte, o qué muerte tendrían, los demás. Psicópatas y psicopatógenos. Los altos funcionarios que eventualmente trabajamos para uno u otro dictador, o para ambos a lo largo de treinta y cinco años, ni teníamos poder ni éramos la fuente de ese poder. Más importante en ese tramado era un pequeño hacendado andino, distante y en sus tierras, pero capaz de levar hombres y ganado para nutrir a un ejército, que Gil Fortoul, que hasta presidente fue durante el mandato de Gómez. Nosotros, Vallenilla Lanz, Zumeta, Parra Pérez, Gil Fortoul, yo, los hombres ilustrados del gomecismo, podíamos ser útiles y en función a eso, teníamos influencia, mas no poder. Confundir ambas categorías es una falta grave en política porque, en este negocio, el poder es la divisa verdadera. Eso lo aprendí, de manera amarga, en 1931, la primera vez que tuve la presidencia a mi alcance y fracasé en mi propósito.
Aunque nada despertaba en mí mayor admiración que el poder, aunque lo codicié tanto, una de las conclusiones necesarias, ahora, en este momento de sacar cuentas, es que nunca llegué a tenerlo, Humberto. Tuve, sí, cargos importantes, cuarenta años con cargos importantes, mas nunca tuve poder. Poder tenía Castro o Gómez; esa capacidad de decidir la vida, o qué vida vivirían, y la muerte, o qué muerte tendrían, los demás. Psicópatas y psicopatógenos. Los altos funcionarios que eventualmente trabajamos para uno u otro dictador, o para ambos a lo largo de treinta y cinco años, ni teníamos poder ni éramos la fuente de ese poder. Más importante en ese tramado era un pequeño hacendado andino, distante y en sus tierras, pero capaz de levar hombres y ganado para nutrir a un ejército, que Gil Fortoul, que hasta presidente fue durante el mandato de Gómez. Nosotros, Vallenilla Lanz, Zumeta, Parra Pérez, Gil Fortoul, yo, los hombres ilustrados del gomecismo, podíamos ser útiles y en función a eso, teníamos influencia, mas no poder. Confundir ambas categorías es una falta grave en política porque, en este negocio, el poder es la divisa verdadera. Eso lo aprendí, de manera amarga, en 1931, la primera vez que tuve la presidencia a mi alcance y fracasé en mi propósito.
Comentarios